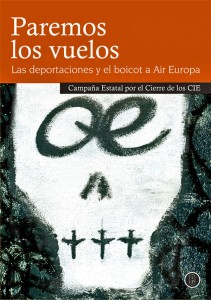Elogio a la vida
La autoridad
La obediencia es la muerte. Cada instante
en que el hombre se somete a una voluntad extraña es un instante
arrancado a su propia vida.
Cuando el individuo se ve obligado a
efectuar un pacto contrario a su deseo o se ve impedido para actuar de
acuerdo con su necesidad, deja de vivir su propia vida y, mientras que
el que manda aumenta su poder vital gracias a la fuerza de los que se le
someten, aquel que obedece se aniquila, se ve absorbido por una
personalidad extraña; ya no es más que fuerza mecánica, herramienta al
servicio del amo.
Cuando se trata de la autoridad ejercida
por un hombre sobre otros hombres, por un soberano déspota sobre sus
súbditos, por un patrón sobre sus obreros, por un señor sobre sus
criados, enseguida se comprende que esta personalidad emplea la vida de
quienes se le someten para dar satisfacción a sus placeres, a sus
necesidades o a sus intereses: o sea, para el embellecimiento y la
ampliación de su propia vida en prejuicio de la de los demás. Lo que no
suele entenderse tan claramente es la nefasta influencia de las
autoridades de orden abstracto: las ideas, los mitos religiosos o de
cualquier otro tipo, las costumbres, etc. Sin embargo, todas las
manifestaciones exteriores de la autoridad tienen su origen en una
autoridad mental. En efecto, ninguna autoridad material, ya sea las de
las leyes o la de los individuos, posee su fuerza y su razón en sí.
Ninguna se ejerce realmente por sí misma: todas se basan en ideas. Y, si
el hombre llega a aceptar su realización tangible en las diversas
formas revestidas por el principio de autoridad, es porque primero se
doblega ante estas ideas.
La obediencia tiene dos fases distintas:
• Se obedece porque no puede hacerse otra cosa.
• Se obedece porque se cree que se debe
obedecer en las condiciones de vida casi animal en que vivieron los
primeros pueblos humanos, la voluntad del más fuerte era la ley suprema
ante la cual debían, doblegarse los más débiles. <>, dice el que
se siente con fuerza suficiente para obligar a otro a obedecerlo. Esta
coacción no implica sanción moral alguna. Uno quiere porque tal es su
placer. El otro obedece porque teme a la violencia. Pero el que obedece
por temor, si logra ponerse fuera del alcance de las represalias, se
apresura a actuar a su antojo, satisfecho de su libertad, dispuesto, a
su vez, a imponer su voluntad a quien sea más débil que él. Este dominio
a través de la fuerza física no puede, en verdad, ser llamado
autoridad: no pasa de ser una coacción pasajera y únicamente material,
no aceptada por la voluntad del que obedece. Sólo el dominio ejercido en
nombre de ideas abstractas por el más débil sobre el más fuerte y
aceptado por éste, constituye la autoridad. Se entra entonces en la
segunda fase: uno obedece porque se imagina que es necesario obedecer.
Cuando las condiciones del entorno
permiten que los hombres empiecen a reflexionar, aquellos cuya
mentalidad está más desarrollada sienten el deseo de lograr la
obediencia de los demás, ya sea por un interés puramente egoísta, ya
sea, las más de las veces, porque habiéndose formado un ideal de vida
que juzgan conveniente para el grupo al que pertenecen, desean verlo
realizado.
El hombre, por la ignorancia, acepta la
autoridad del mismo modo que también aceptará por ignorancia todas las
que a continuación vayan surgiendo.
A través de estas leyes misteriosas,
presentadas como la expresión de una voluntad extraterrestre, los jefes
religiosos dominarán al hombre, ya no diciéndole aquel <> que se
dirigía al cuerpo y al cual él podía sustraerse, sino diciéndoles
<>. Así ya no es posible fuga alguna para vivir libremente fuera
de la presencia del jefe temible por su fuerza. A partir de este
momento, el hombre tiene una coacción invisible: la voluntad de dios,
que acarrea como un fardo. Adonde quiera que vaya, en cualquier lugar y
en cualquier tiempo, su memoria le repetirá lo que debe hacer o evitar.
Se le ha enseñado a distinguir el bien del mal.
En todas las épocas, el hombre, como
cualquier ser, ha distinguido las cosas que le procuran satisfacción de
aquellas que le producen sufrimiento. En ningún momento fue preciso
enseñarle este mal y este bien naturales. Sin embargo, apoyándose en la
voluntad expresada por los dioses, voluntad incomprensible e
indiscutible, se le obligó a aceptar como la expresión del bien la
resignación pasiva, la sumisión ciega, el dolor, la renuncia a las
aspiraciones más naturales: el mal bajo todas sus formas. El mal oficial
es aquí la propia vida con todos sus deseos y alegrías, su necesidad de
libertad, su curiosidad por las cosas, su curiosidad de rebeldía, su
horror por el sufrimiento, todo cuanto es bello y verdadero.
Los primeros códigos, escritos o no,
fueron muy distintos según los medios o las razas donde se originaron y
sufrieron numerosas modificaciones en relación con la evolución de las
sociedades. Pero cualesquiera que sean las leyes y las fuerzas sociales
ante las que se inclinan los hombres, lo cierto es que su poder está
subordinado a la aceptación de un código moral.
Sólo el hombre que, por una prevención
del sentido natural, cree en el bien-sufrimiento, en el bien-
desagradable y en el mal como fuente de goce, puede entender la
necesidad de una organización destinada a imponer el bien por la fuerza y
a reprimir por la violencia a los que estarían tentados de entregarse
al mal para obtener de él una satisfacción.
En la lucha suscitada por el antagonismo
que existe entre el verdadero interés del individuo y la regla de
conducta a la que cree que debe conformarse, el hombre se habitúa a la
sujeción y está dispuesto a aceptarla cuando ésta se manifiesta a través
de una autoridad exterior. Claro que pelea y discute; el bien y el mal
difieren de un individuo a otro, de un pueblo a otro; uno se enorgullece
de lo que el otro reprueba, pero, en el fondo, el principio es siempre
el mismo. Cuando alguien pretende eliminar la moral del vecino y el
aparato autoritario por el que se impone, su objetivo es sustituirla por
su propia moral que, al igual que otra, tendrá que imponerse por la
fuerza a aquellos que no la admitan. Como siempre hay muchos puntos
comunes entre las personas de la misma raza, en general los beligerantes
acaban prefiriendo sacrificar algo de su concepción del bien, mientras
sus adversarios se erigen en guardianes del código. De este modo ambos
evitan al enemigo común: el hombre verdaderamente libre que actúa según
su necesidad sin someterse a nadie.
Si el hombre menos ignorante hubiese
mantenido la distinción que en sí mismo tan profundamente siente -el
bien útil, el mal nocivo-, poco a poco habría progresado, empleando los
mejores medios para evitar el sufrimiento y satisfacer sus necesidades
materiales e intelectuales. Habría habido higienistas, inventores,
sabios de todos lo géneros. La credulidad, sin embargo, hizo que se
sometiera ante las supuestas voluntades de seres quiméricos; y así hubo
padres, reyes, guerreros, políticos; sufrió, lloró, martirizó su propia
carne para salvar el alma, sacrificando su existencia a supuestos
deberes sociales.
En las sociedades modernas, la autoridad
ya no está basada oficialmente en una divinidad. Se habla aún en ellas
del bien y del mal, pero en realidad el cumplimiento de las leyes
llamadas morales (desde que se dejó de llamarlas divinas) ya no es
obligatorio. Del bien solo se retiene aquello que los legisladores
consideran útil y lucrativo para el orden social del momento.
Ciertamente la virtud sigue siendo recomendada en bellos discursos, pero
el vicio es mucho mejor aceptado.
Ya no nos piden que salvemos el alma,
basta con ser una persona honesta, o sea, que actuemos según la voluntad
de los legisladores en los actos externos de nuestra existencia.
Por limitada que sea esta concepción
tiene suficientes elementos para provocar bastantes víctimas: la honra,
el patriotismo y otras virtudes laicas han matado tanta gente como
antiguamente lo hicieron los dioses. Y así continuará mientras el hombre
procure su regla de conducta al margen de la ciencia, única entidad
capaz de esclarecerlo respecto a sus intereses efectivos y única
autoridad que debe reconocerse.
Los primeros legisladores, al imponer
códigos en nombre de los dioses, no tuvieron que exaltar su moralidad;
los hombres habituados a obedecer simplemente por la fuerza se
sometieron, una ves más, por temor a una fuerza mayor.
Pero después al dejar de creer en los
dioses, el hombre, liberado de sus terrores, debía lógicamente dejar de
obedecer a todo lo que no estuviera en armonía con su interés. Todavía
estamos lejos de tal resultado.
Del antagonismo de los intereses
I
Cuanto más se aleja el hombre de sus
orígenes, más se desarrolla su mentalidad y más aumentan sus
necesidades; cada nueva facultad que se despierta en él amplía su vida,
incrementa su actividad y reclama nuevas satisfacciones.
Si en los tiempos prehistóricos el hombre
primitivo podía vivir casi aislado en los bosques, limitándose a unirse
a veces a otros individuos para llevar a buen término una cacería
difícil o para defenderse de un peligro, era porque el número
excesivamente reducido de sus necesidades, que no superaban las de un
animal salvaje, requería con poca frecuencia la colaboración de otros.
Es solamente uniéndose a sus semejantes como el hombre actual puede
escapar a la existencia miserable de sus primeros antepasados, luchar
eficazmente contra las leyes adversas de la naturaleza, defender su
vida y aumentar sus recursos en todos los aspectos.
No es necesario ser muy sabio ni
dedicarse a extensas observaciones para darse cuenta de que las
agrupaciones humanas no responden en absoluto a las necesidades de los
individuos. En lugar de alivianar el esfuerzo y de hacerles la vida
más fácil, lo cual es la primera razón de ser de una asociación entre
hombres, las sociedades aumentan la violencia de la lucha al ampliar su
aspecto ingrato y reemplazar a la lucha del hombre contra las fuerzas
naturales por la lucha del hombre contra el hombre.
Uno se pregunta en vano qué ventaja
precisa proporciona a los hombres su unión en sociedad. Si bien el
hombre aislado y errante corre a menudo el riesgo de sufrir la falta de
lo necesario para su existencia, comenzando por la primera de todas las
necesidades que es la alimentación, el individuo sometido a la
servidumbre social no está demasiado más seguro de obtener lo que
reclama su naturaleza, simplemente porque ningún contrato le garantiza
el pan. Al igual que sus antepasados sobre la tierra no cultivada, es
necesario que se esfuerce por obtener su alimentación, y mientras que
aquellos por lo menos no se iban a las manos unos contra otros, sino
cuando la penuria los impulsaba a ello, una gran cantidad de nuestros
contemporáneos no comen cada día si no disputan con otros hombres el
pan que los debe alimentar.
¡Que es la competencia, si no un término
hipócrita que designa ese perpetuo combate de los unos contra los otros,
esa guerra sin tregua que continúa, implacable, en el seno de nuestras
sociedades! Se trata de una lucha no solamente execrable por los
dolores que engendra, sino también estúpida porque ni siquiera se puede
esperar de ella el desarrollo de la fuerza física o de la inteligencia.
En estos combates, el vigor del cuerpo o del espíritu no tiene más que
una influencia muy pequeña. No cabe esperar que los más hermosos
ejemplares de la raza eliminen a los otros y procreen generaciones más
hermosas y más perfectas. Las sociedades lograron desterrar este último
razonamiento, por el cual a veces la naturaleza parece justificar las
luchas que se libran en ella. Ahora el más fuerte es el que posee. Ese
vencerá y subsistirá, mientras que con frecuencia desaparecieran los
robustos y los inteligentes.
Las sociedades actuales no tienen como
base la unión y la comunidad de intereses entre los miembros que las
componen, sino muy por el contrario la división y la oposición de tales
intereses. Estas sociedades subsisten sobre la base de una competencia
ficticia y llevada hasta el extremo que no sólo explota el sufrimiento
de las masas en provecho de la minoría de privilegiados, sino que
además restringe para todos la parte de felicidad y de vida que el
hombre encontraría en una asociación normalmente constituida. Esta
competencia nefasta se manifiesta de la forma más irracional. El
problema no es sólo que los hombres tienen intereses opuestos a los de
sus asociados, sino también que sus propios intereses se encuentran en
contradicción unos con otros.
¿Acaso el mundo judicial tiene un gran
interés, como parece en principio, en conservar la criminalidad, la
deslealtad en las transacciones y todos los hechos punibles a causa de
los cuales existe? Por supuesto que no.
Los criminales que dañan a sus semejantes
por miseria o por perversión mental bastan para justificar la
existencia de la corporación judicial. Pero al legitimar a una de sus
instituciones, ellos contribuyen al mantenimiento del estado social que
los llevó al crimen y permiten así que otros individuos se formen en el
mismo medio, que prepara para las mismas tareas nefastas y los destina,
por tanto, a los mismos castigos. Así se eterniza el desfile de los
miserables que alimentan a una parte de sus semejantes al precio del
dolor de otros y de su propia desdicha.
Por ser un individuo, cada miembro de la
corporación judicial tiene un interés totalmente diferente. Y al igual
que sus conciudadanos, el hecho de que existan toda clase de delitos lo
hace víctima de un estado de cosas en el que el crimen y la falta de
honradez son necesarios para el funcionamiento de uno de los
mecanismos de la organización social.
¿A los jefes militares acaso no les
interesa que se perpetúen los tontos odios entre los pueblos, que son lo
único que les permite subsistir en su función? Sin embargo, un ejemplo
que de ahora en adelante será histórico acaba de demostrar cuántos
intereses similares son nefastos para el individuo y cuántos puede
soportar cuando el germen maligno e inhumano de la institución que
sostiene deja de elegir sus víctimas en otra parte y se vuelve contra él
mismo.
Las masacres entre hombres sólo pueden
comprenderse en aquellos períodos bárbaros donde la falta de
alimentación y la verdadera lucha por la vida obligaban a las
poblaciones a arrojarse sobre sus vecinos para despojarlos de los
víveres que poseían o, a veces, también para alimentarse de los mismos
vecinos. ¿Qué ceguera impulsa a los hombres a matarse entre ellos a
causa de la ambición de un déspota o de un ministro, por la palabra de
un diplomático, por un arreglo entre financieros o por cualquier otra
causa que ignoran y que no les concierne?
Se han escrito muchas frases
sentimentales en contra de la guerra, ¿cuál fue el resultado? Ninguno.
Por otra parte, el hombre no tiene por qué preocuparse por una cuestión
sentimental siempre discutible. Para él hay una sola cosa real: su
interés, y sólo a él debe consultar para todo y en todo momento. La
guerra es horrible, pero no es por eso por lo que hay que rechazarla.
En las luchas primitivas, cuando la vida del individuo hambriento
estaba en juego, su interés lo impulsaba a apropiarse de los alimentos
de su semejante o a suprimir una existencia para prolongar la suya, y
tenía razón al hacerlo. Su instinto le decía: vive, y su voluntad de
vivir era su derecho estricto e indiscutible.
La naturaleza no posee nuestro
sentimentalismo y tampoco nuestra crueldad imbécil. Aquí no es cuestión
de enternecimientos ni de lágrimas. La guerra y el militarismo son un
engaño para los pueblos, para todos los pueblos, y es por ello que hay
que presentarles oposición.
¿Qué interés pueden tener los
trabajadores del pensamiento o los trabajadores manuales en una guerra? ¿Qué se les arrebataría? Lo más común es que no posean nada, pues
quienes ellos llaman sus compatriotas no les han dejando nada. Y del
otro lado del río o de la montaña, más allá de los océanos, hasta donde
alcanza la vista y hasta donde puede llegar el pensamiento, se ve a
hombres que luchan y sufren por el pan, que luchan y sufren por la
ciencia y a los cuales otros hombres arrojan fuera de la vida.
¡Qué importa el color y el lenguaje del
que es el Amo, qué importa el suelo que se pisa si no se puede comer, ni
pensar, ni actuar según la propia fuerza y el propio deseo! El Amo es
el enemigo, cualquiera que sea. El enemigo está en todos los países y en
cada una de las personas que pueden decir: yo quiero. Y más ciertamente
aún el enemigo está en cada hombre, en la ignorancia que no necesita
ayuda para crear Amos.
II
El ser humano no necesita buscar su meta fuera de él ni colocarla en nada exterior, ya sean hombres o ideas.
Nada lo obliga a violentarse para lograr
un objetivo cualquiera. No tiene otra meta que ser él mismo tal como la
naturaleza lo hizo conservarse como tal, preservando su individualidad
contra todo lo que sea capaz de limitarla o de causarle sufrimiento.
Algunos me preguntan qué pondría en el
lugar de esas leyes y esas instituciones cuya utilidad niego. Nada: La
Vida. La vida que arrastra a los seres en el fluir de la evolución, que
los ubica y los hace moverse de acuerdo con las leyes que gobiernan la
materia de la cual están compuestos. Leyes no ficticias y exteriores,
sino derivadas de las propiedades inherentes a los diferentes estados
de la materia.
Hay personas que temen ver derrumbarse el
aparato social actual y no recuerdan que a pesar de las numerosas
civilizaciones y sociedades desaparecidas a lo largo de las eras y de
las cuales apenas se tiene un recuerdo, la humanidad siempre queda viva
sobre las ruinas de las viviendas que ya dejaron de estar a su medida.
Otros hombres preguntan con inquietud: ¿qué nos amparará?, ¿a dónde
iremos a vivir? A todos ellos se les puede responder con las mismas
palabras que utilizó Lutero cuando se le planteó una pregunta parecida
con respecto al apoyo que los príncipes alemanes le podían retirar.
«Adónde iría, respondió: bajo el cielo.
¿Dónde construirá sus moradas la humanidad? ¡Bajo el cielo!
Siempre bajo el mismo cielo que existe hoy
¿Dónde vivirá? ¡Sobre la tierra!
¿Cuál será el conductor del hombre? ¡El mismo!»
No se trata de reemplazar una obligación
por otra obligación, sino de dejar que cada individuo ocupe en el
universo el lugar que le corresponde y dé vía libre a la actividad
propia de los elementos que lo componen.
La humanidad en general, así como el
individuo en particular, no tiene como meta ser grande ni gloriosa, ni
trabajar, ser o hacer cualquier cosa. Es una producción del universo,
surgió un día en su seno y continuará existiendo hasta que las
circunstancias que permitieron su aparición se modifiquen y entonces
desaparezca en la eterna sucesión de las transformaciones de la
materia, es decir, de Eso que Es.
Dado que la existencia individual es la
única razón conocida, la única finalidad del hombre, éste debe
preservarla y defenderla contra todo y contra todos, sin permitir jamás
que se le imponga el sacrificio de la menor parte de esta vida, única
cosa que le pertenece de verdad.
Quienquiera que dificulte la vida de un
hombre impidiéndole vivir plenamente con todas sus facultades y todas
sus necesidades atenta contra su existencia, pues si bien no la suprime
de golpe con la muerte, al menos la limita al quitarle todos los
instantes durante los cuales el individuo cede a las imposiciones y
actúa o se abstiene de actuar contrariando su propio impulso; en una
palabra, deja de vivir su vida para convertirse en un instrumento en
manos de otro.
Si comprende que para él su existencia
personal es la única razón de ser, la finalidad última y la única meta
que debe perseguir, el hombre consciente la defenderá contra cualquier
obstáculo, ya sean hombres o cosas que intenten atacarla, y empleará
para ello todos los medios en su poder, pues se sentirá fuerte en el
derecho que le da el ejemplo de la naturaleza y las aspiraciones de
todo su ser que se esfuerza sin interrupciones para alcanzar la vida.
En esta lucha más que en cualquier otra
se deben emplear todas las armas, la fuerza o la astucia, pues el hombre
emprende su legítima defensa.
La meta del hombre es ser hombre.
El objetivo de su vida es vivir.
Alexandra David-Néel
[
Nada aldizkari digital nihilistaren webgunean argitaratua]
 Dejando de lado las cifras, todo lo que respecta a los vuelos es tratado con sumo secreto. Las compañías aéreas que operan estos vuelos han firmado previamente un compromiso de silencio con el gobierno que les prohíbe divulgar, fotografiar o grabar nada de lo que ocurre en el interior. El informe de la Defensora del Pueblo tampoco menciona nada al respecto, a excepción de algunas recomendaciones como que haya médico e intérprete en los vuelos, reconocimientos médicos, o que se graben los operativos en expulsiones “conflictivas”. De lo que no habla el informe es de la violencia y abuso policial que tienen lugar en los vuelos de deportación según multitud de testimonios de personas deportadas por este medio.
Dejando de lado las cifras, todo lo que respecta a los vuelos es tratado con sumo secreto. Las compañías aéreas que operan estos vuelos han firmado previamente un compromiso de silencio con el gobierno que les prohíbe divulgar, fotografiar o grabar nada de lo que ocurre en el interior. El informe de la Defensora del Pueblo tampoco menciona nada al respecto, a excepción de algunas recomendaciones como que haya médico e intérprete en los vuelos, reconocimientos médicos, o que se graben los operativos en expulsiones “conflictivas”. De lo que no habla el informe es de la violencia y abuso policial que tienen lugar en los vuelos de deportación según multitud de testimonios de personas deportadas por este medio. Detrás de todo este tinglado nos encontramos a las empresas adjudicatarias del contrato de los vuelos de deportación: Air Europa y Swift Air. Desde 2013, estas dos compañías aéreas son las que ejecutan los vuelos, tras firmar con el Ministerio del Interior un contrato de 12 millones de euros en 2013 hasta 2015, y este año un nuevo contrato de 11 millones hasta 2016. El contrato detalla además que el importe que finalmente se facturará a la empresa adjudicataria “será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente prestados”.
Detrás de todo este tinglado nos encontramos a las empresas adjudicatarias del contrato de los vuelos de deportación: Air Europa y Swift Air. Desde 2013, estas dos compañías aéreas son las que ejecutan los vuelos, tras firmar con el Ministerio del Interior un contrato de 12 millones de euros en 2013 hasta 2015, y este año un nuevo contrato de 11 millones hasta 2016. El contrato detalla además que el importe que finalmente se facturará a la empresa adjudicataria “será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente prestados”.